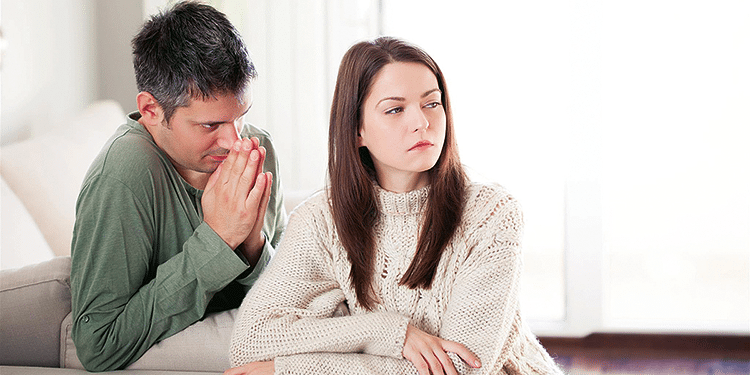La reacción ante las ofensas mismas varía mucho. A veces duelen porque llegan en un mal momento. Otras veces por venir de quien pensábamos era un amigo. Otras, porque tocan un punto delicado de nuestro pasado.
Por ejemplo, para quien lucha contra su dependencia de la cerveza, recibir de un familiar una ironía amarga sobre el tema puede causar un dolor profundo, sobre todo cuando sufre tremendamente a causa de su situación.
Lo importante, cuando llega una ofensa, revestida de broma, de insulto, de antipatía o de golpe bajo, es reconocer que uno no es menos porque le insulten, como tampoco es más porque le alaben, como recordaba Tomás de Kempis.
Somos lo que somos ante Dios, añadía ese escritor. Y ante Dios tenemos, ciertamente, muchas cosas que mejorar. Pero si nos las pide y nos las recuerda es porque nos ama.
Por eso, cuando nos dejamos corregir por Dios, que indica cuáles son nuestras faltas, sentimos una inmensa alegría: vale la pena que Él mismo señale nuestros defectos y nos lleve a la conversión.
No ofende quien llama la atención con cariño. No será gravosa la corrección que nace desde el amor. No hay lágrimas amargas cuando alguien nos ayuda a mejorar nuestras vidas con la ternura de un afecto sincero.
Las otras ofensas, las que llegan de corazones que parecen disfrutar con nuestro dolor, las dejaremos a un lado. Hay miles de cosas importantes en las que invertir nuestro corazón y nuestro tiempo.
Bastará con algo de paciencia, un perdón sincero, y la confianza en Dios, para que pronto superemos el daño que ciertas ofensas puedan habernos hecho. Y lo ocurrido puede ser un motivo para cuidar mejor nuestras palabras sobre otros para no ofenderles y para animarlos en el camino hacia el amor.